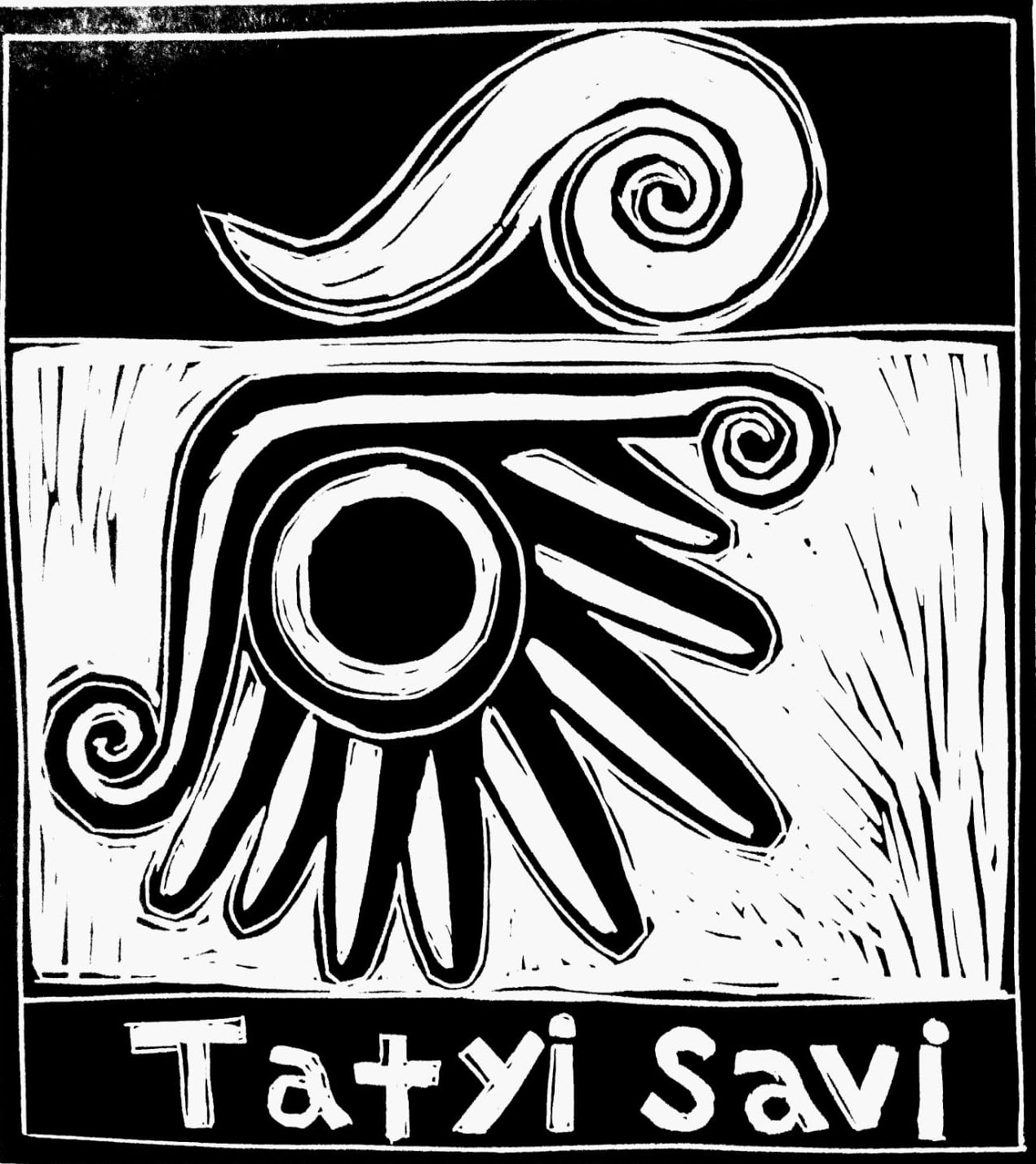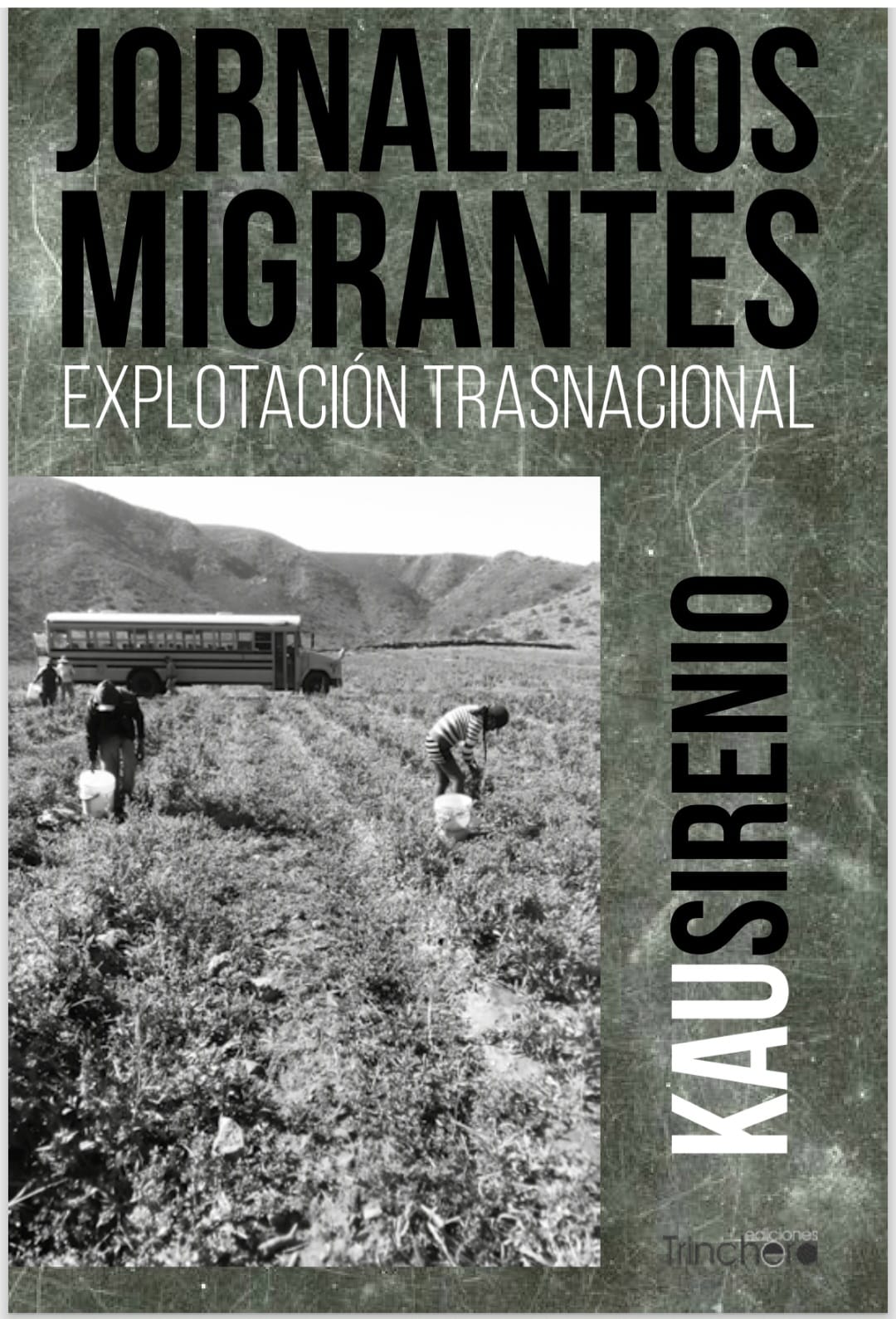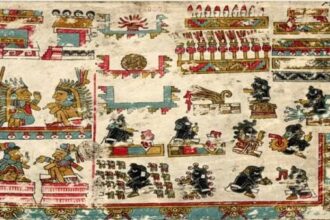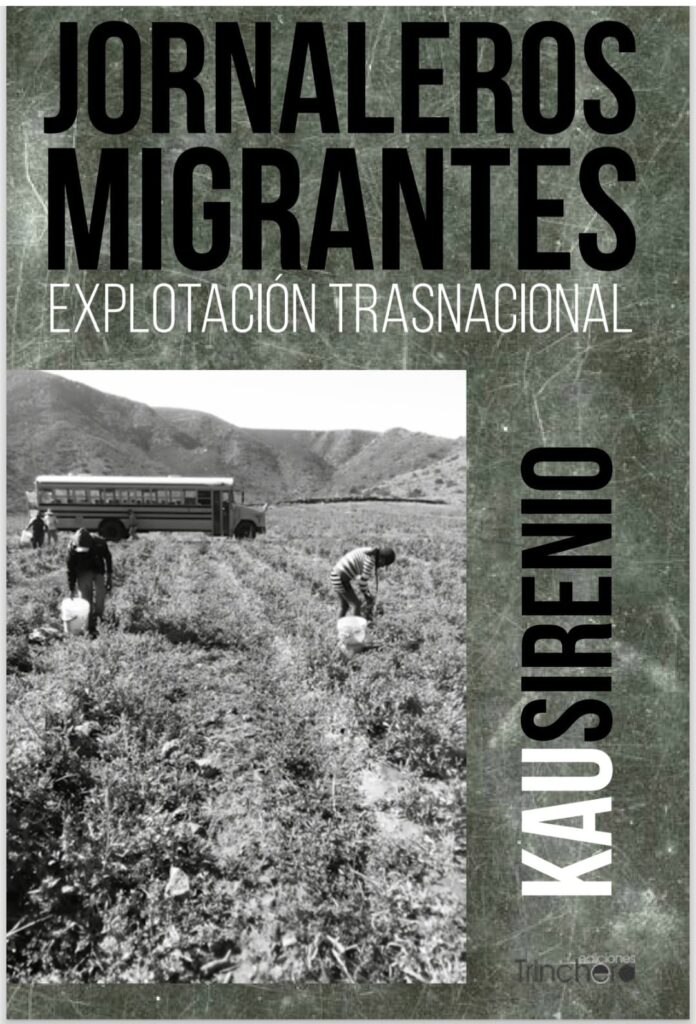
*Texto leído en la presentación en la Universidad Autónoma de Chapingo el jueves 7 de agosto de 2025
*Jorge Ocampo Ledesma
Uno puede recordar Las viñas de la ira (o Las uvas de la ira), obra de John Steinbeck, que narra la expulsión hacia 1930 de los granjeros pequeños productores del medio oeste norteamericano y su traslado a California, ya convertidos en asalariados, en clase obrera rural, en jornaleros.
Sus dificultades para adaptarse y reconocerse en una diferente posición social, amenazados, perseguidos, explotados… pero blancos al fin.
Y recordar también las luchas encabezadas por César Chávez y Reyes Tijerina en las décadas de 1960 y 1970 –también una informante de Kau las recuerda– para promover la incipiente organización de La Raza, con una especial ideología en la que se reconocen como obreros binacionales, en un territorio despojado.
Recientemente se ha establecido que el resultado del TLCAN-TMEC, desde 1994 y antes, son poco más de 500 grandes empresas trasnacionales las beneficiarias directas. No son todas agrícolas, aunque sus lazos con una buena cantidad se expresan constantemente.
***
Kau escribió este libro en 2021, ya hace cuatro años, pero no pierde vigencia, ni para adelante ni para atrás.
No es un libro de mucho análisis, con grandes marcos conceptuales que se expresan de manera implícita, sino que describe las situaciones. Y eso es suficiente para explicar más que decenas de teorías.
Recoge los testimonios sin discutir las metodologías de investigación-acción, o investigación participativa y similares. Lo hace desde dentro, volviéndose –¿volviéndose o recuperando una identidad que se mantiene?– jornalero, con la naturalidad de ser parte de su pueblo y con la identidad de la lengua de los Ñuu Savi (Ñuu Savi: mixtecos, en nahua).
Decía uno de nuestros maestros más estimados: “Ser pueblo, hacer pueblo”… A esos principios se acerca nuestro autor. Ésa es la metodología de trabajo de Kau: desde dentro, junto a los suyos, que son los nuestros.
Los testimonios son múltiples y recuperan un dibujo muy completo de la situación rural en México y de la vida y trabajo de los jornaleros. Destacan las mujeres por sus múltiples opresiones, los jóvenes por su frescura y por el exceso de maltrato, los indígenas de diferentes nacionalidades por su condición de marginación, del desprecio que reciben y sus formas de resolverlo.
Ahí se expresan, entonces, nahuas, mixtecos, triquis, mayas, otomíes, purépechas… y cuántos más.
Se describe con mucho detalle, desde la cercanía afectiva de estar dentro de la comunidad en la región que los expulsa, engañados por los enganchadores, explotados por los dueños –grandes y pequeños– a través de los capataces, los choferes, los pagadores, los organizadores del trabajo… Cada uno saca su tajada.
“De masacre en masacre nos mutilan
la vida,
de tajo en tajo”.
Agustín.
Las condiciones de trabajo, el viaje largo, y los cortos, los traslados hacia los campos, las viviendas, las comidas, el acoso contra las mujeres, el desprecio y la explotación, las humillaciones, el acoso a las mujeres, la preferencia de los que no saben leer ni escribir (el mismo Kau tuvo que fingir no saber pues si no, no lo contratan), la insalubridad, la oportunidad de los baños fríos, el acoso contra las mujeres, el contubernio de los patrones y el gobierno, y la vida que no deja…
Y sin embargo hay risas, música, comidas, vestidos, tradiciones que se repiten y se mantienen –y nos mantienen– en una identidad múltiple que reaparece en las formas organizativas comunitarias, tradicionales de los pueblos, donde lo indígena es reconocerse, es fortaleza y decisión, donde emergen los liderazgos, y cuando las demandas se dicen primero en idioma y luego se traducen al español o al inglés.
Y así narra las experiencias de San Quintín y anexas, del rancho de Fox en Guanajuato, a los que suma testimonios de California, de Texas, de Florida y muchos más…
***
En México se tienen cerca de 2,500,000 de jornaleros (Coneval, 2025); esta cifra puede crecer hasta seis millones si consideramos a sus familias con las que se mueven. La lucha por defender los derechos laborales constitucionales (casi parece un chiste, para no decir una burla) –salario remunerador, prestaciones, salud, vivienda, educación, igualdad entre hombres y mujeres– atraviesa por el derecho a la organización sindical y a los contratos colectivos de trabajo.
La lucha de los jornaleros de la década de 1970 en Sonora y Sinaloa tuvo como demandas obtener la tierra de los latifundistas extranjeros. Se peleaba no como obrero agrícola, sino como campesino. Se ganó, en buena medida, y las tomas de tierras se replicaron en todo el país, promovidas por decenas de organizaciones regionales. Así surgió la CNPA, la UNORCA, y otras organizaciones rurales se fortalecieron.
La lucha que emprendieron en San Quintín es ejemplar. Retoma aquellas experiencias y más. En marzo de 2017, miles de jornaleros tomaron las carretas, las bloquearon y decretaron la huelga por incremento salarial, prestaciones, IMSS con lo que conlleva (médicos, clínicas y hospitales, guarderías, jubilaciones, etc.), respeto a las mujeres, no al trabajo infantil… y más.
Ganaron en parte, frente a las renovadas alianzas y los siempre contubernios de los patrones y el gobierno –hasta la fecha– para no cumplir con lo pactado. Sí se aumentó el salario, pero se incrementó el número de botes cosechados, por ejemplo. Y no siempre se siguen cumpliendo. Los descuentos aumentaron. El acoso, la discriminación y la explotación continuó. Las muertes también.
Si ganan los de San Quintín, el ejemplo se extenderá a otras regiones y campos, donde los 2.5 millones de jornaleros y sus familias se mantienen en condiciones similares: los cañeros, los cortadores de café y de fruta, los empacadores de hortalizas, los que manejan el ganado en producción, en rastros, en empaques… en cada cultivo y en cada proceso. Sindicato y Contrato Colectivo. Y es lo que nos dicen sin más los testimonios.
Una experiencia seguida muy de cerca por los otros migrantes y sus familias, enterados por medio de redes subterráneas de comunicación.
Ya metido en esto, Kau también logró testimonios en Estados Unidos. Destacan las experiencias de Los Ángeles, pero más aún las de Immokalee, en Florida, por su organización y las luchas que se han ganado contra Pizza Hut, Taco Bell, KFC, McDonald´s, Subway, Wallmart y más. Lo importante es la identidad y la organización lograda. Las intervenciones de universidades y escuelas, con sus estudiantes reclamando los derechos de los trabajadores, apoyados por algunas congregaciones religiosas, son muestras de que sí se puede.
***
La experiencia crece, es la sensación que nos deja el libro de Kau. Y es posible el cambio, es lo que se recoge de sus testimonios. Y frente a las adversidades, las amenazas, la desazón, el abandono, las complicidades, emerge la solidaridad, el comercio justo y la identidad de los trabajadores, desde sus comunidades y regiones, desde sus costumbres y organizaciones. Desde ahí, otro mundo es posible. Desde ahí renacerán nuevos movimientos frente a la asonada actual contra la migración. Desde ahí se expresan ya las distintas formas de resistencia.
*Catedrático de la Universidad Autónoma de Chapingo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores: Candidato LGAC: Ciencia, Sociedad Tecnología e Innovación en el Sector Rural y Evaluación y Diseño de Políticas Públicas para el Desarrollo Rural;Análisis de Sistemas Agroindustriales, Redes de Valor y Modelos de Negocio; Evaluación y Diseño de Políticas Públicas para el Desarrollo Rural.