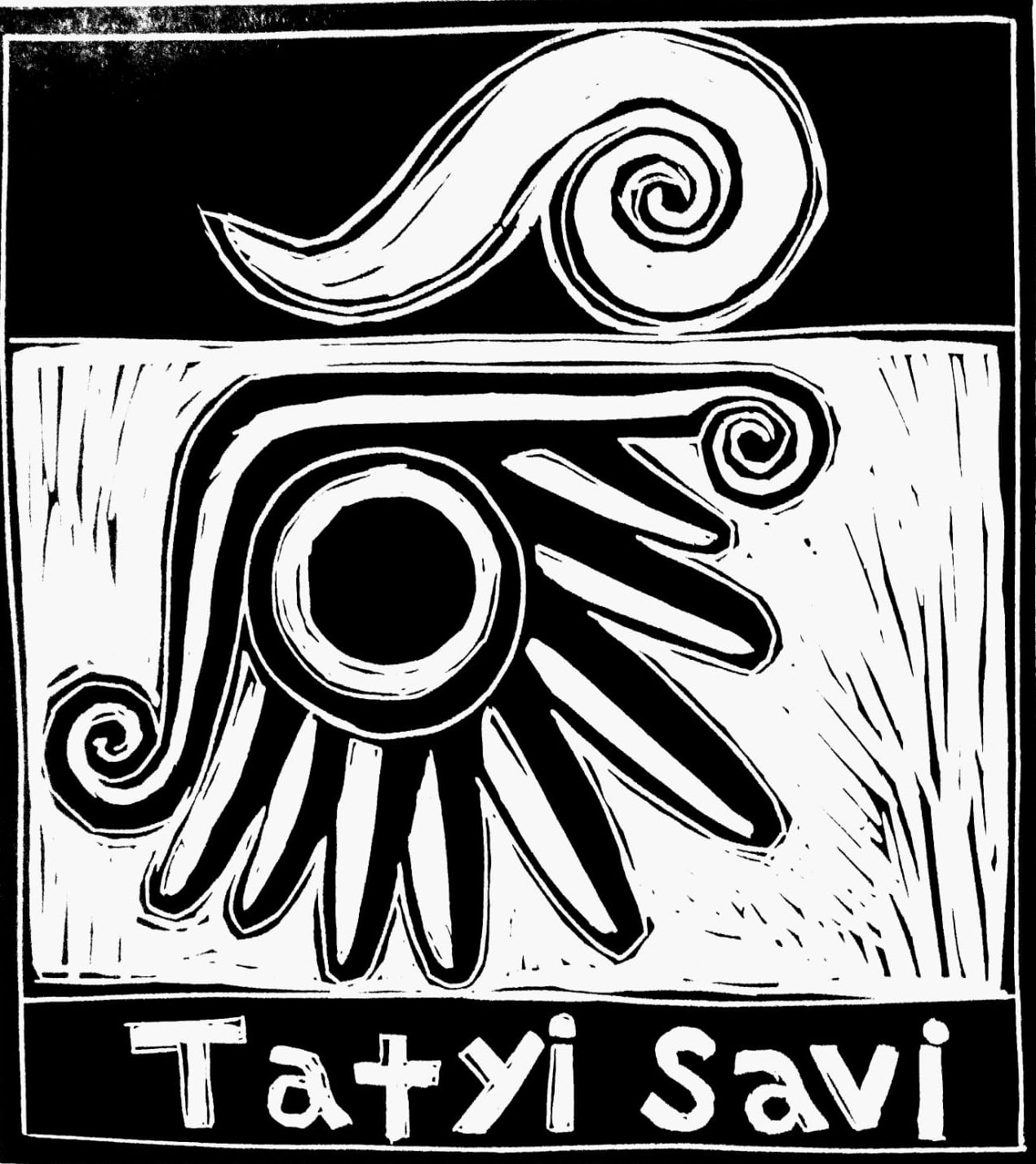La cosmovisión nahua impregna cada aspecto de la vida en el Alto Balsas. La relación con la tierra es de profundo respeto y reverencia. Por considerarla una entidad viva y sagrada, ofrendamos para pedir la lluvia para tener buenas cosechas. Le debemos a ella la vida misma.
Texto y fotos: Guillermo Álvarez Nicanor*
Mientras crece la preocupación por la suerte de miles de paisanos que radican en el vecino país gobernado por un tipo con trastorno narcisista, para no llamarle como los muchachos del barrio a aquélla a la que “unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven”, en las comunidades de mi región se vive la resistencia en la conservación y fortalecimiento de nuestros buenos usos y costumbres.
Las comunidades indígenas nahuas del Alto Balsas, en el estado de Guerrero, México, representan un bastión invaluable de la riqueza cultural y la continuidad histórica de los pueblos originarios de Mesoamérica. A pesar de los desafíos impuestos por la modernidad y la globalización, en estas comunidades hemos logrado preservar y adaptar un complejo entramado de los usos y costumbres que rigen nuestra vida cotidiana, nuestra organización social, nuestras creencias y la relación con nuestro entorno natural.
Uno de los pilares de la vida en el Alto Balsas es la organización comunitaria, que se fundamenta en un sistema de cargos y responsabilidades que garantizan el bienestar colectivo. La toma de decisiones a menudo se realiza a través de asambleas donde participan jóvenes mayores de edad, hombres y mujeres. Los ancianos tienen la voz privilegiada, ya que gozan de un gran respeto por su sabiduría y experiencia. Este modelo de gobernanza local, arraigado en principios de reciprocidad y servicio, es crucial para la resolución de conflictos, la gestión de recursos naturales y la implementación de proyectos comunitarios. La cooperación es una norma manifestada en prácticas como el makoa o el tekipan, donde los miembros de la comunidad nos apoyamos mutuamente en tareas agrícolas, construcciones o eventos sociales. El makoalistli –makoa– es el intercambio de la fuerza de trabajo para desarrollar actividades propias para resolver necesidades de familia o de vecinos. El tekipan es el trabajo colectivo para el bien de la propia comunidad.
La cosmovisión nahua impregna cada aspecto de la vida en el Alto Balsas. La relación con la tierra es de profundo respeto y reverencia. Por considerarla una entidad viva y sagrada, ofrendamos para pedir la lluvia para tener buenas cosechas. Le debemos a ella la vida misma. Ella nos alimenta y nos recibe cuando termina nuestra vida. Las prácticas agrícolas, como el cultivo de maíz, frijol y chile, no son meras actividades económicas, sino rituales que honran a la madre tierra y a las deidades que propician la lluvia y la fertilidad. En la mayoría de las veces, la producción del campo es más costosa que comprar a los productores de grandes escalas o productos importados de otros países. Rituales prehispánicos, a menudo sincretizados con elementos católicos, persisten en festividades ligadas al ciclo agrícola, como la siembra y la cosecha. Las ofrendas, danzas y ceremonias buscan mantener el equilibrio con el universo y asegurar la prosperidad de la comunidad. Se presentan ofrendas para pedir la lluvia; se ofrenda a la producción, un ritual al maíz al momento de la cosecha; se ofrenda a los vientos para pedir la sanación de padecimientos de salud de las personas, entre otras cosas.

La lengua náhuatl, más allá de ser un medio de comunicación, es un vehículo esencial de la memoria histórica y la identidad cultural. A través de ella se transmiten oralmente mitos, leyendas, cantos, poesía y conocimientos ancestrales sobre herbolaria, medicina tradicional y técnicas artesanales. Aunque ha enfrentado presiones por la influencia del español y el inglés, el náhuatl del Alto Balsas muestra una notable vitalidad, con esfuerzos por parte de las propias comunidades para su enseñanza y revitalización, reconociendo que supervivencia es sinónimo de la pervivencia de nuestra cultura. En las escuelas se entona el himno nacional, el himno a Guerrero; se canta, se habla y se enseña la escritura en nahuatl; los uniformes ya suelen ser el vestuario típico regional, sobre todo en las niñas.
Las artesanías son otra manifestación palpable de los usos y costumbres de nuestra gente. La alfarería en San Agustín Oapan y la creación de máscaras de madera en San Francisco Ozomatlán y otros objetos; la pintura en papel amate y en objetos de alfarería, así como la bisutería no solo son fuentes de sustento económico, sino expresiones artísticas que narran historias, plasman símbolos de su cosmovisión y mantienen vivas técnicas transmitidas de generación en generación. Los diseños y colores utilizados, a menudo tienen significados específicos, conectando el arte con la espiritualidad y la vida cotidiana.
Sin embargo, los usos y costumbres de las comunidades nahuas del Alto Balsas no son estáticos, sino dinámicos, y se adaptan a los cambios. La migración, la influencia de los medios de comunicación y la interacción con la sociedad mayoritaria han introducido nuevas dinámicas. A pesar de ello, la resiliencia cultural de las comunidades es notable.

Los usos y costumbres de las comunidades indígenas nahuas del Alto Balsas son un testimonio vivo de la riqueza cultural de México. Representan un complejo sistema de valores, conocimientos y prácticas que han sido cuidadosamente cultivados y transmitidos a lo largo de siglos. Su estudio y reconocimiento no solo enriquecen nuestra comprensión de la diversidad humana, sino que también subrayan la importancia de proteger y valorar estos patrimonios culturales, que son fuente de sabiduría, resiliencia y un profundo sentido de pertenencia en un mundo en constante cambio. La preservación de estas tradiciones, aparte de una cuestión de justicia social, constituye un enriquecimiento para toda la humanidad.
*Nahuablante de Alto Balsas