
Así inició la resistencia de Alfredo en contra de la explotación laboral en los campos agrícolas de Estados Unidos, pero esa conciencia lo llevó a su deportación doce años después. Por eso regresó a Yùku Kàni el 14 de julio de este año, desde donde planea seguir organizando a los na savi para el acceso a la justicia.
Texto y Fotos: Kau Sirenio X: @KauSirenio
Santa Cruz Yùku Kàni, Guerrero.-El despertador sonó a las 7:15 de la mañana. Alfredo Juárez Ceferino, también conocido como Lelo, se levantó de la cama y se metió a bañar. Su pareja preparaba ya el desayuno y la comida que llevarían al corte de tulipanes en Mount Vernon. Cuando los dos estuvieron listos, tomaron el camino. Ella entraba a las ocho de la mañana.
Era el 25 de marzo de 2025, cuatro días después del inicio de la primavera, cuando los campos de floricultura del norte del estado de Washington semejan un gigantesco mosaico multicolor por los diversos tonos de los tulipanes, cuyos bulbos empiezan a abrirse y van pintando la carretera de Seattle a Bellingham.
Después de dejar a su compañera de trabajo, Lelo tenía que atender un asunto que el sindicato de Familias Unidad por la Justicia Social le había encomendado. “Estábamos con la campaña en contra de la visa H2A –visa de trabajo agrícola–; como todos los días, visitábamos los campos agrícolas para platicar con los jornaleros que llegaron a Estados Unidos mediante este contrato, para ofrecerle nuestra asesoría”, recuerda.
Pero no alcanzó ni siquiera a llevar a su pareja a su centro de trabajo, porque fue detenido por el Servicio de Inmigración y Centro de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). Apenas avanzó cinco minutos cuando le prendieron la luz de la torreta de una patrulla.
“La policía marcó el alto con la luz intermitente de la torreta; después, salió un policía que llevaba un chaleco con la leyenda de ICE. No me preocupé; porque podrían estar buscando a alguien más. Así que bajé mi vidrio unas tres dos pulgadas para escuchar y hablar con claridad”, narra.
Mientras espera la repuesta de por qué lo pararon, llega el agente de migración y le pide su nombre; de inmediato se identifica con su nombre. Después le pide su licencia. “Espera, la traigo en mi billetera, en un momento te la enseño… Mientras busco mi documento le pregunto por qué me paro. No me dijo nada”.
–¿Qué te contestó? –insisto.
–No me dijo nada. Así que le dije: “Te enseño mi licencia, pero dime por qué me paraste. ¿Tienes alguna orden de arresto. Enséñamela y me bajo”.
Alfredo asegura que el policía no le dio una respuesta clara, que solo se abocó a decirle que se bajara del coche; y que sacó un corta-vidrio y lo presionó contra la ventana del carro y el vidrio se estrelló.
Así inició el proceso de deportación del jornalero y activista por los derechos humanos de los jornaleros en Estados Unidos Alfredo Juárez Ceferino.
Durante la entrevista con Tatyi Savi, Alfredo Ceferino, formado políticamente en los surcos del estado de Washington, evoca pormenores de su primer día de activismo. “Era verano de 2013, cuando entré a trabajar. Como no tenía clases, busqué trabajo de jornalero en la pizca de arándano; en esa jornada ni siquiera logramos el salario mínimo del estado de Washington, así que al día siguiente decidimos pedir un aumento de tres centavos por libra”.
Agrega: “Creíamos que si nos subían el precio de la libra* tres centavos más, podíamos llegar al mínimo del estado. Pero la compañía dijo que no, y si no regresábamos a trabajar nos iban a reemplazar, ya sea con máquinas o trayendo otros trabajadores con visa H2A”.
La platica con Alfredo Juárez tiene lugar en su casa de Santa Cruz Yùku Kàni un día antes de su cumpleaños 26.
Después de un largo viaje y cruzar entre abetos, cafetales y platanales por fin se alcanza a mirar en la cúspide de la Montaña donde descasa el pueblo del activista; así se concretó la entrevista que habíamos pactados una semana después de su deportación de Estados Unidos.
En su casa de fachada azul construida en la falda del cerro con materiales prefabricados, habla de lo que aprendió durante los dieciocho años que vivió en Washington. A la edad de trece años inició la resistencia en contra de la explotación en los campos agrícolas, mientras trabajaba de jornalero, interprete, organizador y orador en mitines en las distintas universidades de Estados Unidos.
Mientras conversamos, dirige la mirada hacia la ventana para contemplar la neblina que empieza a acariciar los picos de las montañas de uno de los municipios más pobres de Guerrero: Tlacoachistlahuaca.
Para llegar a la comunidad Ñuu Savi de Santa Cruz Yùku Kàni, hay que sortear caminos y veredas; no es para menos, llevan años de abandono institucional de los tres órdenes de gobierno.

La vía más rápida para llegar es por Ometepec, Guerrero; y de ahí a Rancho Viejo, municipio de Tlacoachistlahuaca. Pero el tramo de Rancho Viejo a Yùku Kàni es intransitable. Otra ruta es por la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca: de Ometepec a Cacahuatepec, y de allí a Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, para luego llegar a Yùku Kàni. Otra alternativa es de Ciudad de México a Tlaxiaco y de allí a Putla.
Este abandono orilló a los vecinos de Santa Cruz Yùku Kàni a salir a mercar a Putla, porque está localidad es el centro comercial que más cerca les queda. La cabecera municipal de Tlacoachistlahuaca implica más gasto en transporte y comida, que es más de lo que se podría ganar en una semana de jornalero.
No es fortuito que las comunidades cercanas a Rancho Viejo, incluyendo a Yùku Kàni, se unieran en 1995 para declararse municipio autónomo, con el nombre de Rancho Nuevo de la Democracia. Pero no lo consiguieron, porque el cacicazgo en la región impuso sus poderes político, económico y militar para echar abajo esa pretensión de los pueblos ñuu savi.
Tres años después, Antonio Juarez y Luciana Zeferino emigraron a Estados Unidos. En ese viaje también iba Alfredo, con apenas ocho años de edad.
“En el 2008 me fui con mis papás; ellos decidieron ir a Estados Unidos; yo tenía ocho años; nos fuimos directo para Tijuana; y de allí nos fuimos para el otro lado”, recuerda.
Después de cruzar la frontera como migrante irregular, los padres de Alfredo lo inscribieron a la middle school (primaria) en Santa María, California y la high school (secundaria) en Mount Vernon, Washington. Ahí aprendió inglés, sin dejar de hablar su lengua materna, tu’un savi; además, su constante relación con la comunidad latina le permitió reforzar su español. Así se convirtió en trilingüe.
La familia Juárez Ceferino vivió dos años entre Santa María, California, y Mount Vernon, Washington, y finalmente decidieron instalarse en esta última ciudad, para que Alfredo no interrumpiera sus estudios.
“En 2008, mi familia viajaba entre California y Washington, siguiendo la cosecha. Pero en el 2012 decidieron quedarse a vivir en el estado de Washington”, refiere.
En los surcos del condado Skagit, Washington, Lelo empezó a trabajar como jornalero a los trece años, y desde el primer día protestó contra la esclavitud. Él y sus compañeros se organizaron para luchar por un aumento salarial. Años después, lograron la firma del primer contrato colectivo con la granja Sakuma Farm y el Sindicato de Familias Unidas.
“Ese día no entramos a trabajar porque no estábamos de acuerdo con la paga”, recuerda.
Entre risa y risa, Lelo agrega: “Yo no sabía nada de organizar, nada de hacer huelgas, boicots. Nada de eso. Pero estaba seguro que si nos organizamos entre todos y nos mantenemos unidos no nos podían reemplazar a todos al mismo tiempo. Ése fue el primer paso que dimos, en no salir a trabajar”.
La resistencia de Alfredo en contra de la explotación laboral en los campos agrícolas de Estados Unidos, pero esa conciencia lo llevó a su deportación doce años después. Por eso regresó a Yùku Kàni el 14 de julio de este año, desde donde planea seguir organizando a los na savi para el acceso a la justicia.
En el patio de la casa se oye el gorgoreo de los guajolotes y el cacaraquear de las gallinas; y de entre los cerros llega el rebuznar de los burros, sonidos que al emitirse en forma simultánea arman el concierto de la granja animal.
Luciana Ceferino sacrificó una gallina para hacer un caldo para calmar un poco el frío que trajo la lluvia a este pueblo ubicado tan lejos de dios y tan cerca de los caciques regionales.
–¿Qué trabajo hacías durante la protesta en Washington? –quiero saber.
–En los primeros años hice interpretación de tu’un savi (mixteco) a español y de español a inglés, además de ayudar a los trabajadores a contar sus historias; luego vinieron las invitaciones para dar platicas en las universidades, iglesias progresistas y en otras parte del estado donde nos invitaron a contar nuestra resistencia. Aprovechábamos para pedir apoyo, porque queríamos un contrato colectivo de trabajo. Para lograr eso teníamos que poner presión a la compañía.
Añade: “La mayoría de los trabajadores que estábamos en ese campo somos ñuu savi (mixtecos) y triqui, creo que éramos unos 500 jornaleros: alrededor de 350 o 400 como ñuu savi y el restos eran triqui. Con mis paisanos de Yùku Kàni, Jicaral, Tierra Colorada me comunicaba muy bien; eso me sirvió para contar historias de los jornaleros… igual interpretar a la comunidad que habla inglés cuando ellos tenían preguntas, pues yo también les ayudaba”.
En 2014, los obreros indígenas de Sakuma Farm votaron para definir si se constituían en un sindicato o en una organización no sindical. La votación fue unánime y lo llamaron Sindicato de Familias Unidas por la Justicia Social. Organizado el sindicato, lanzaron un boicot en 2015, para presionar a la empresa a firmar el contrato colectivo, porque en el 2013 Sakuma Farm desechó el acuerdo que firmaron con los jornaleros. Así que los ahora sindicalistas emplazaron a la compañía Driscoll con un boicot nacional.
–¿Por qué a Driscoll? –pregunto.
–Porque la compañía Driscoll era la empresa que le compraba casi todo el fruto rojo (fresa, arándanos, mora y zarzamora) a granja donde nosotros trabajábamos. Es por eso que hicimos el boicot nacional para que Driscoll presionaran a la compañía con quien teníamos conflicto laboral.
Durante la adolescencia Alfredo se la pasó recorriendo Estados Unidos. Visitó universidades donde se reunió con universitarios; iglesias para pedir a la feligresía progresista que nos los dejaran solos y que les ayudaran con donaciones para sostener el movimiento.
“Viajé en todo el país con el boicot en 2015”, resume, Juaréz Ceferino
Agrega: “Otros compañeros se organizaron para unir la resistencia con los trabajadores de San Quintín, que también estaban luchado en contra Driscoll por sus derechos. Era una resistencia en dos frente: Estados Unidos y México. Eso, pues, nos ayudó a conseguir el contrato colectivo en 2017. Nuestro primer contrato.
El primer año de resistencia iniciaron de la nada. “No teníamos fondos, así que pedíamos donaciones; a veces alcanzaba para gasolina o para la comida. Pero otras veces ni eso. Así que trabajábamos en mañana, hasta la hora de salida; después, íbamos de viaje a dar presentaciones. Así era todos los años. Andaba bien ocupado, no tenía tiempo para otras cosas”.
Alfredo cuenta que en su andar tuvo mentores como Rosaleda Guillen de la organización comunitaria, Comunidad and Comunidad (C2C), y reforzó su inglés con el acompañamiento de Edgar Frank, director político del Sindicato Familias Unidas por la Justicia en Washington.
Tres años después que Alfredo inició como interprete y organizador en los surcos de Mount Vernon, fue detenido por la policía de la ciudad de Bellingham. Ese día, había salido con sus amigos a una fiesta, pero no les avisaron que se había cancelado, así que decidieron ir a comprar refrescos y comida chatarra. Como no estaba familiarizado con las calles de la ciudad, tomó una ruta equivocada que no tenía salida.
“Días antes terminó el ciclo escolar, así que empecé a trabajar en la cosecha de la fresa. Ese día unos amigos me invitaron a ir a Bellingham a una fiesta; pero se había cancelado; como no había nadie, nos fuimos a una tienda a comprar unos chetos y agua. De ahí, agarré camino para regresar a la casa, pero al dar una vuelta me di cuenta que era una vía cerrada”, recuerda.
“Cuando quise dar la vuelta, fue cuando me paró la policía de la ciudad de Bellingham; de inmediato me preguntaron que si tenía seguro y por qué estaba en el país. Después de hacerme muchas preguntas, llamaron a agentes de inmigración. Yo tenía quince años; por eso me dio mucho miedo, porque no sabía que me iban a hacer”, relata.
–¿Qué pasó ese día? –interrogó.
–Me tuvieron en una pequeña cárcel, era como una bodeguita. Ahí me tuvieron por varias horas. Al día siguiente me llevaron a Tacoma.
La movilización de la familia de Lelo sirvió para que las organizaciones comunitarias con quienes trabajaba presionaran al Centro de Detención de Noroeste de Tacoma, para hacerle saber que el activista era menor de edad y que soltaran.
“Esto sirvió para que me pusieran en una cárcel pequeña, un cuartito; ahí me tuvieron por varias horas hasta que llegaron mis papás; ahí fue cuando me soltaron de esa detención; la migra obtuvo mis datos, con los cuales me ubicaron para detenerme”, deduce.
Diez años después de la primera detención de Lelo en Bellingham, Washington fue secuestrado por la policía migratoria cuando iba a dejar a su pareja a su trabajo.
De la segunda detención y deportación, Alfredo reseña: “Me detuvieron el 25 de marzo; no sabía nada, porque no le debía nada a la migra. Pero al día siguiente de mi detención, supe que tenía una orden de deportación. Esto me lo contó una amiga que me visitó en el centro de detención de Tacoma.
Dice que los abogados pidieron toda la información sobre la orden de deportación que le pusieron en el 2017. “Cuando cumplí dieciocho años, la Corte de Migración me citó, pero no me llegó la carta, porque ya no vivía en el mismo domicilio. Por eso no sabía de la cita ni las fechas para presentarme ante la Corte. Mandaron la carta a la dirección donde no vivía en ese tiempo. Esa carta regresó, pero aún así me pusieron la orden de deportación”, explica.
Dice que el ICE lo acusó de desobediencia, porque no acudió a la Corte, pero les aclaró que nunca estuvo escondido.
Durante su estancia en el centro de detención de Tacoma, Lelo planeó dos vías de solución, pero ninguna le resultó. La primera era libertad bajo confianza, para luchar contra la orden de deportación que tenía en contra; pero la jueza se declaró incompetente. “Dijo que no tenía jurisdicción, aunque después dijo que sí podía pagar cinco mil dólares, que era la fianza. Pero después volvió a decir que no tenía jurisdicción para que la Corte cobre la fianza”, señala.
El siguiente paso era eliminar la orden de deportación que tenían en contra. “Si esto hubiera sido en la administración de otros presidentes, estábamos seguros que iba a ganar, pero no supe de esa Corte porque nunca recibí un aviso. No me dieron la oportunidad de defenderme; desde el comienzo, estábamos seguros que íbamos a ganar, pero la jueza que yo tenía era racista, porque interpretaba las leyes de acuerdo con la orden ejecutiva sobre política migratoria del presidente Donald Trump”, argumenta.
Alfredo Juárez Ceferino llegó a México el 16 de julio de 2025. Salió por Nogales, Sonora, lo llevaron a dormir en un albergue que el gobierno federal instaló en Nogales, Sonora; y al día siguiente, viajó a Hermosillo; y de allí, voló a Oaxaca. Dice que no recibió la tarjeta de dos mil pesos que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció como apoyo a la comunidad migrante deportada o retornada.
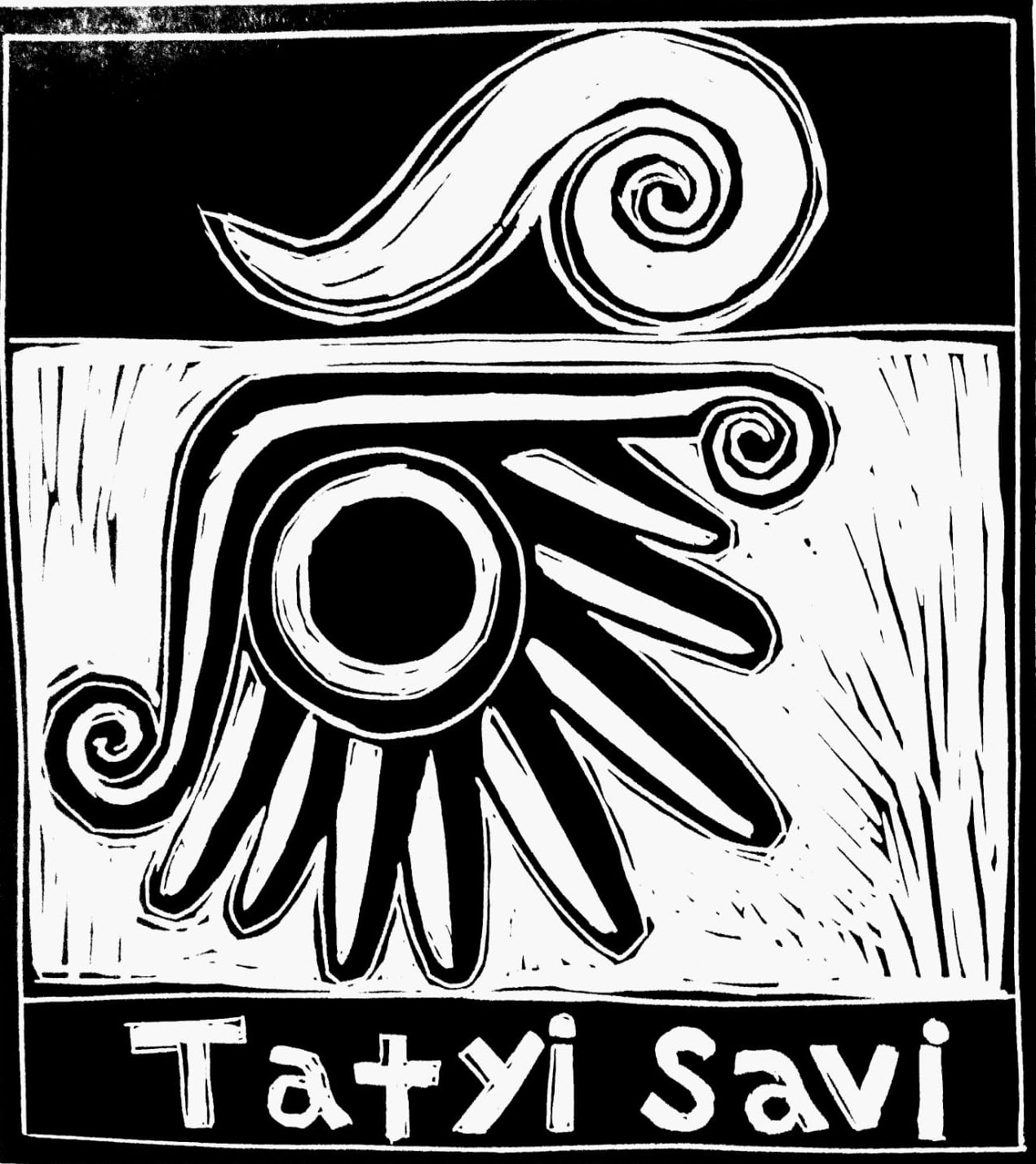











2 Comentarios
kecr7m
Excellent breakdown of the topic. Really appreciate the detail!